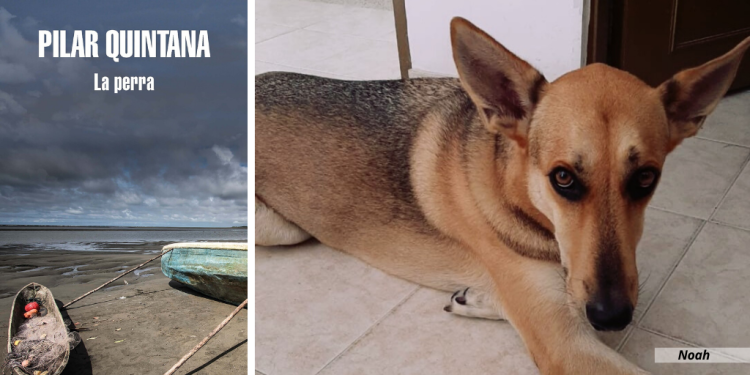El concepto de animalidad viene abriéndose paso tanto en los estudios literarios, como en otras vertientes de las ciencias humanas y las artes. En este texto, Carlos Cazares –periodista y magíster en literatura– reflexiona sobre la novela La perra, quinto libro del Club de Lectura Virtual. En portada, Noah, la mascota del autor. (Recomendamos leer este texto después de haber leído la novela, pues se analizan componentes particulares de la ficción).
Por Carlos Andrés Cazares [Bogotá]
La escritora colombiana, Pilar Quintana, construye en su novela La perra (2017) un relato intimista y de denuncia en la ambivalencia constante de las antítesis: la civilización vs la barbarie, la ciudad vs la naturaleza, lo femenino vs lo masculino y sobre todo, eje en el que se centra este texto, la contrapartida entre lo humano y lo no humano, esto último bajo el significante de la animalidad.
Damaris es la protagonista de la novela de Quintana, un relato sobre el despojo en que el cuerpo femenino se convierte en algo más, tras la imposibilidad de tener hijos. En la narración, esta falencia es vedada en el contexto de un sociedad vecinal, (el Pacífico profundo colombiano) que rechaza los cuerpos imperfectos, enfermos. Porque en eso se convierte Damaris, en un pertrecho de ser humano que está fuera de lugar. Ella, en una búsqueda de aceptación, no solo con su entorno sino consigo misma, adopta un animal, una perra, a la que trata como si fuera un ser de su propia carne, a quien de hecho nombra Chirli, como a la hija que nunca tuvo. Inicialmente, la perra se muestra indefensa y necesitada, característica principal de los recién nacidos, sin embargo, al crecer, todo su salvajismo interno explota y se entrega a la naturalidad de su instinto, es decir, se libera al andar y a la selva.
La perra personifica, explícitamente, la hija que Damaris no engendró, pero, ejecuta otro rol como disidencia política. Quintana construye en este animal, la representación histórica de la dominación territorial y del cuerpo. Damaris es una mujer abandonada, acostumbrada a la pérdida, su padre la abandonó y la dejó a la suerte de una madre que nunca estuvo a su lado ya que tenía que trabajar. Sus tíos, Eliécer y Gilma, la cuidaban siempre y la terminaron de criar tras la muerte de su madre. Este escenario edifica un imaginario de lo femenino destinado al abandono. Damaris es construida en el relato con la equivalencia de un mueble que es trasladado según su uso y que tras alcanzar su vejez ya no sirve para nada.
Su presente es una sombra de recuerdos y deseos fallidos. La relación con su marido, un pescador de mar abierto, está acabada, deteriorada por su imposibilidad de tener hijos y por el odio que ella misma se tiene. Damaris se concibe como una paria que desde pequeña tuvo que enfrentarse a la muerte, primero con la de su madre, luego con la de Nicolasito, el hijo pequeño de los Reyes, una familia que tenía una casa de descanso cerca de sus tíos. Como castigo por esa muerte, el tío Eliecer se encargó de grabarle en la piel a Damaris aquel trauma: la castigó con latigazos por cada día que pasaba sin aparecer el cuerpo del niño. Su cuerpo como testigo de la muerte, lleva grabado el símbolo de posesión que existe sobre la feminidad.
La selva y el mar contra la casa
El concepto de animalidad viene abriéndose paso tanto en los estudios literarios, como en otras vertientes de las ciencias humanas y las artes. Se propone el animal como presencia incómoda, que resignifica las relaciones políticas y económicas de una sociedad, en la que el cuerpo, alienado y oculto, pasa por innecesario y descartable. La figura del animal plantea una vuelta de tuerca a esas relaciones, propone la existencia de cuerpos vivos que necesitan narrarse y ser vistos.
La manera en que Quintana usa la perra para desajustar la relación que hay en la narración, instaura su novela en un planteamiento político de la resginificación animal en la sociedad colombiana. Damaris es el eslabón mínimo de una cadena de relaciones jerárquicas en las que la territorialidad, el dinero y el poder llevan la delantera. Esta mujer termina cuidando la casa abandonada de los Reyes, como manera de resarcir su trauma y su dolor. Ella está imbuida entre este vaivén. No obstante, cuando adopta a esta perra, su relación con el mundo que la rodea empieza a trastocarse, todo por una presencia animal.
La relación de Damaris con Chirli pasa por varios estados. Primero atraviesa el amor incondicional, que revela el deseo de ser mamá de Damaris. Quiere ser incondicional para la perra. “Durante el día Damaris llevaba a la perra metida en el brasier, entre sus tetas blandas y generosas, para mantenerla calientica.” (Quintana, 2017). Luego de esto, la perra sobrevive a sus primeros meses de vida, logra comer y hacer sus necesidades por su cuenta, deja el seno materno y se interna en la selva, su lugar originario. Damaris intentó civilizar aquel animal, pero perdió la batalla con lo salvaje. Tras esto empezó a sentir desprecio por la perra y la abandona, igual que todos en su vida. Sin embargo, esta regresa. Inicialmente Damaris trata de dominar el cuerpo de la perra para que no se escape, la amarra, la imposibilita de su lado salvaje.
Todo parece volver a la normalidad hasta que se vuelve a escapar y continúa haciéndolo por periodos más cortos pero igual de insufribles. No obstante, el punto de quiebre entre su relación se suscita cuando la perra queda preñada. Damaris, siendo acondicionada para la civilización, siendo humano no puede tener hijos, pero la perra entregada a lo salvaje lo logra hacer, por lo que genera incomodidad en su ser. Este es un giro que plantea Pilar Quintana para hacer una representación de la animalidad como quiebre.
La perra da a luz a unos cachorros que Damaris regala, en estos momentos su odio por la perra va en aumento. Reniega de la falta de sentido materno del animal que se comió una de sus crías y no terminó de amamantar a las demás. Chirli, ante los ojos de Damaris, es una deshonra para lo femenino, que según la naturaleza debería estar destinada solamente a la maternidad. Un día agarra a Chirli y se la regala a Ximena, una mujer borracha y drogadicta, otra representación del control del cuerpo femenino que pareciera estar destinado a parir o a secarse. La perra regresa muchas veces a la casa de Damaris, escapada de la de Ximena, pero Damaris ya no quiere tenerla, la odia. Rechaza el animal, quiere seguir en su comodidad, de cuerpo controlado.
El último estado es el odio visceral. La perra es la animalidad destruyendo la comodidad de la vida de Damaris, por eso, cuando esta se come las cortinas del cuarto de nicolasito, en una de sus escapadas, la relación se quiebra totalmente. Damaris no quería separarse de su sentido de culpa, de lo que la ataba a los recuerdos y a lo físico de la casa, esta como representación de lo civilizado, el interior que protege de lo salvaje. Por ello se acerca a la perra y la ahoga, la mata. Sin embargo, este asesinato es una continuación, una forma en la que Quintana demuestra que Damaris se entrega a su animalidad.
Damaris contra su animalidad
Damaris y Chirli son excluidas, son cuerpos que no merecen ser protegidos, en términos del teórico Gabriel Giorgi. Esta dualidad es tomada por la escritora colombiana que alimenta la diferencia entre lo que merece vivir y lo que no, para generar un ruido, uno que invita al descubrimiento de lo relegado y a la necesidad de mirar en la opacidad de la sociedad del país. Por ello, al final de la narración se desata otra dualidad: un encuentro entre dos excluidas, dos incivilizadas y racionalizadas como lo descartable, es Damaris la que se suscribe como más valiosa por su calidad humano.
Así, ella termina cobrando la vida de la perra, la que representa su lado animal, su salvajismo, el cual, también le despoja de su maternidad. Su devenir animal pierde la corporalidad albergada en la perra, pero se instaura en la propia Damaris, quien se convierte en animal con el asesinato, agenciado como lo innombrable, pero necesario para convertirse en comunidad: animal-humano, contra el eje civilizatorio que representa el espacio geográfico: el acantilado vs el pueblo, la selva vs el mar, lo femenino vs lo instaurado.
Cuando Damaris descubrió que la perra iba a ser mamá, todo su ser se desfiguró. Es en esta parte donde, a nivel estructural, ocurre el clímax de la narración, se revela la relación dicotómica de lo animal y lo humano y cómo ésta deja de ser una simple confrontación y pasa a ser una yuxtaposición que se traslapa a medida que la barrera se disuelve: lo humano es excedido por la animalidad y esta es deseada por Damaris. Ella anhelaba con todo su ser convertirse en madre, sin lograrlo. Este deseo despertó una pulsión inconsciente, la lucha que Eros y Thanatos llevan a cabo, aquella en la que la capacidad de procreación se construye como una salvación a dicha relación. Damaris pierde su tiquete de salvación y se entrega a una animalidad desatada. Su deseo de procreación sobrepasa el imaginario de fecundación, quería proteger a su cría a como diera lugar del exterior, del afuera, pero no lo logró.
Damaris pierde la lucha inicial, por lo que al interior suyo se desata otra pelea, su sentido humano contra su animalidad racionalizada. Esta construcción narrativa enfatiza en la necesidad de la ficción para controvertir las relaciones políticas, por ello el énfasis en que lo fantástico que, como define Giorgi (2014), “Desterritorializa al animal de sus marcos de referencia previos y lo reterritorializa en la ficción y el archivo como espacio autónomo”. La manera en que el mar, la selva, el acantilado, todos los espacios en la obra se tocan, demuestra el campo de influencia en que la animalidad puede actuar y desdibujar las fronteras que la civilización quiere instaurar. El afuera es la muerte, lo salvaje es prohibido y la animalidad peligrosa.
El cuerpo muerto que retumba
Después del asesinato, el cuerpo muerto se vuelve incómodo, recordatorio del salvajismo. La vida de Damaris ya nunca más será igual. Necesita deshacerse de aquella incomodidad, planea arrojarlo en un lugar intransitable, fuera de los terrenos habituales de los lugareños; desterritorializar el cuerpo y abandonarlo en la selva, junto a un árbol alejado que hace parte de los recuerdos de Damaris.
Este desenlace ayuda a entender que la protagonista ha cortado lazos incluso con sus recuerdos y su humanidad. Ha sucumbido a su deseo animal, destruido su tótem. El abandono del cuerpo de la perra, que pronto entrará en descomposición, reclamado por la naturaleza, por ese lado salvaje que alimenta la contraposición de espacios entre la casa, fragmento de civilización y la selva llena de depredadores que destruirán la existencia de la perra, reducirán su cuerpo a la nada, a los huesos, que Damaris arrojará al mar, lugar aún más irascible que la selva.
Sin embargo, y esta la genialidad de Quintana, se asegura que el cuerpo de la perra no sea un simple objeto descartable, sino que lo convierte en palabra, lenguaje, que desencadena recuerdos en Damaris, incluso la convierte en un animal que ya no podrá vivir en sociedad, a causa de la culpa y del desencadenamiento de su lado salvaje, igual que el de la asesina que rememora, “…ni vida humana ni vida animal, eso viviente asedia el contorno de la casa, de lo propio, de la interioridad y de la subjetividad”. (p. 65) Damaris termina imposibilitada para volver a ser civilizada, la lucha política que plantea la escritora colombiana es manifestada bajo el dictamen que lo animal irrumpe y desborda, desestabiliza y desordena.
Damaris no pudo tener hijos, pero su cuerpo procreó su animalidad, dio a luz al animal que llevaba dentro, de esta manera, se concibe a Chirli como un tótem ritual que sirvió para que Damaris saliera de la racionalidad civilizatoria que tenía adoctrinado su cuerpo, ahora es libre, dejó de ser eslabón; mató su objeto del deseo, ese otro pequeño que no es más que una proyección de si misma. Se acercó al Gran Otro. Ese lugar al que Lacan esbozaba como fuera del control consciente, en el que el lenguaje y la palabra son la única forma de alcanzarlo pero incapaz de lograrlo.
“Lo esencial de lo que se refiere a la función del objeto a realizado por la voz, en tanto que soporte de la articulación significante, por la voz pura en tanto que en el lugar del Otro ella es, sí o no, instaurada de un modo perverso o no.” (Lacan 1969).
Este lugar es el destino del camino de Damaris, que se despojó de las memorias y sus traumas y quiere alcanzar ese gran otro que es la maternidad, lo femenino. La animalidad se impone como la voz inalcanzable del objeto del deseo y gana la partida al interior de Damaris. Rendirse a la animalidad es la manera de recrear la diferencia entre el pequeño otro (el yo) y el gran otro (la palabra inconsciente) el objeto del deseo: la maternidad.
Referencias bibliografías
–Giorgi, G. (2014). Formas comunes Animalidad, cultura, biopolitica. Buenos Aires, Argentina: Eterna Cadencia
–Lacan, J. (1969) Clase 16, del 26 de marzo de 1969. Biblioteca Jacques Lacan
–Quintana, P. (2017). La perra. Bogotá, Colombia Editorial Alfaguara
Aquí puedes leer más contenidos relacionados con la novela La perra y con el Club de Lectura Virtual:
- Colombia lee La perra, una novela de Pilar Quintana (conoce aquí el plan lector de junio)
- Lectura en voz alta de las primeras página de la novela La perra
- Así comienza esta obra. Lee aquí las primeras páginas
- Lee también: ¿Por qué creamos un Club de Lectura Virtual? Las razones detrás de esta iniciativa.
- Si no lo has hecho, aquí puedes inscribirte al Club. Anima a más lectores a unirse
- Únete aquí al grupo del Club de Lectura en Facebook. Está buenísimo.
- En Diario de Paz Colombia promovemos la escritura y la reflexión social en Colombia. Anímate a leer y a escribir con nosotros. Envía tu colaboración a editores@diariodepaz.com. Leer nos une.